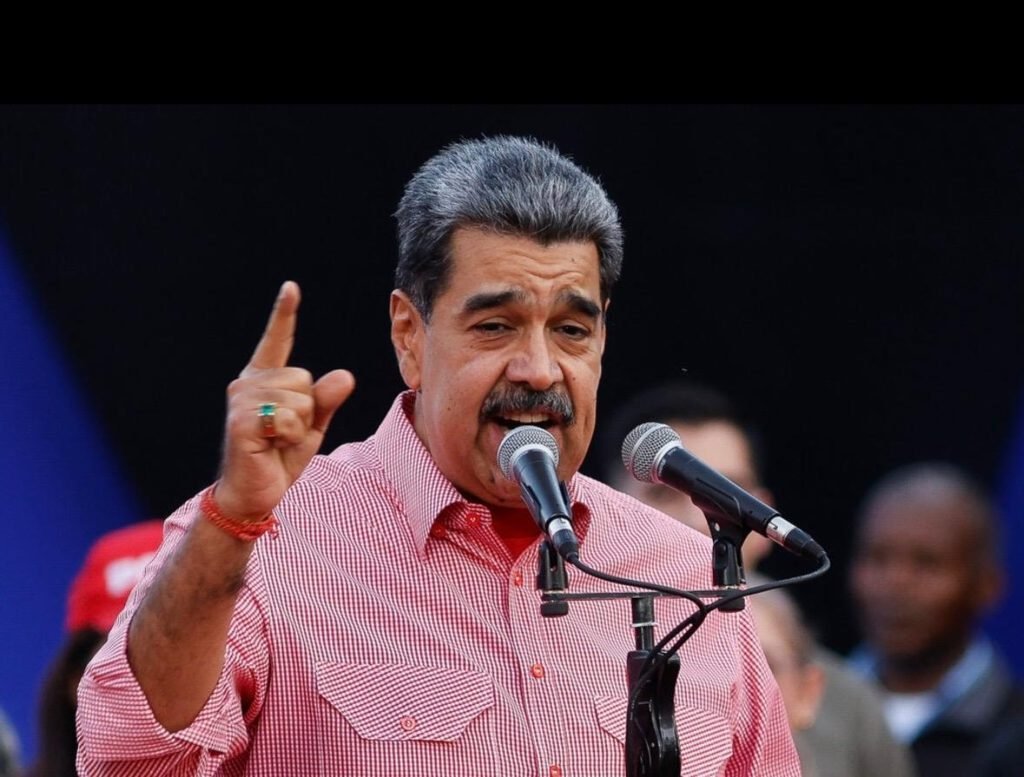POR JOSE CARVAJAL
Eso que Frank Moya Pons llama «otros lados de la historia dominicana» es lo que leemos como crónicas en un libro hermosamente editado por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Me refiero a «Con la patria en la piel» de Sergio Reyes II.
«Durante mucho tiempo —dice Moya Pons— hemos estado escribiendo la historia nacional como si fuera solo la historia de los Gobiernos y el Estado, de los héroes y los mártires políticos, de los generales y sus ejércitos, de los jefes guerrilleros y sus bandas, de la Iglesia y los clérigos, y de las instituciones públicas. No hay dudas de que esas categorías forman parte de la historia, pero el tejido social que las soporta está constituido por otros actores que se desenvuelven en los márgenes de nuestra visión acostumbrada y actúan en medio de los intersticios sociales».
En ese mismo orden, el ya octogenario decano de los historiadores dominicanos de nuestra época concluye que «hace tiempo que llegó la hora de abordar esos temas también desde nuevas perspectivas…» y «enfocar nuestra atención en otros lados de la historia dominicana, como, por ejemplo, las mujeres, los bandidos, los músicos, las clases peligrosas…».
Pienso que «Con la patria en la piel» responde en parte a ese nuevo enfoque propuesto por Moya Pons; y que Sergio Reyes II entrega al lector dominicano un libro de crónicas excelente al explorar de manera historiográfica el «antes, durante y después» de abril de 1965, año de la revolución que sirvió de puente para pasar de las oscuras décadas de la dictadura de Trujillo a los días claros del sistema democrático que abrazamos desde entonces.

Pero ese paso de convertir el horror en ilusión costó muchas vidas y desintegró muchos ideales.
Siempre he creído que la crónica cuenta lo que calla o ignora la Historia. A las crónicas debemos las primeras noticias del encuentro de Cristóbal Colón con América. Era tan importante ese oficio que durante la conquista española al cronista se le dio categoría de funcionario «ad hoc», por iniciativa del rey Carlos V.
El humanista mexicano Alfonso Reyes explicó en su momento que «el Cronista de Indias fue cargo individual hasta mediados del siglo XVIII, en que la Real Academia de la Historia heredó sus funciones».
Al cronista Pedro Mártir de Anglería, autor de «Décadas del Nuevo Mundo», el mismo Alfonso Reyes lo calificó de «escritor algo deshilvanado en la composición», pero «siempre narrador atractivo»; y observó en Gonzalo Fernández de Oviedo, a quien debemos el «Sumario de la natural historia de las Indias», un «autor desordenado y relativamente inculto». Sin embargo, reconoció como «literato de cepa» a Francisco López de Gómara, aunque «la afectada sencillez lo hace monótono por instantes».
El caso es que en la práctica de informar lo que menos debe preocupar es el estilo; tampoco es necesaria la composición correcta, aunque sí en todo momento el dato que, con frecuencia no siempre verificable, deriva de la interacción con actores sociales, de documentos originales, de la observación acuciosa y de la buena memoria.
«Con la patria en la piel» refleja todo lo anterior. Sergio Reyes II se nutre de la memoria histórica, de vivencias personales, del testimonio social y del análisis que solo puede permitir sin yerros la experiencia en carne propia. Él tendría nueve años cuando estalló la Revolución de Abril de 1965, y mucho de lo que cuenta en las crónicas que reúne su libro responde a reflejos de lo vivido durante la temprana adolescencia y juventud, acontecimientos en los que ahora reflexiona con las facultades que dan los años de la madurez.
Pero hay algo más: cuando no recrean, estas páginas de Sergio Reyes informan con fidelidad en los datos que se cruzan de los libros de Historia a los textos de la crónica con «tejido social». Gracias a «Con la patria en la piel» confirmo muchas cosas de nuestra historia reciente y me entero de todavía más. Por ejemplo, que existió una «espigada combatiente a quien todos conocen como La Jabá». Una mujer que participó en la Revolución de Abril y a la que algunos habrían visto cómo se colocaba «entre las piernas y en forma subrepticia un pequeño revólver, obtenido como trofeo al calor de otras luchas y similares circunstancias».
Lo mismo me entero de un día de angustiosa espera de Minerva Mirabal en Monte Cristi, hasta que respiró tranquila al ver regresar a su esposo Manuel (Manolo) Tavárez Justo en los tiempos de reuniones clandestinas que dieron inicio al Movimiento 14 de Junio, con el propósito de poner fin a la dictadura de Trujillo. En circunstancias semejantes llegar sano y salvo a casa era un milagro. En esa crónica se respira intención literaria en el manejo del lenguaje, sin poner en riesgo la veracidad del registro anecdótico.
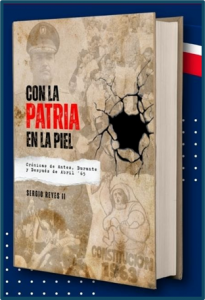
Anota Sergio Reyes que a Minerva Mirabal «la angustiante soledad le arroja en la absorbente adicción a la lectura, y solo de esta suerte puede conciliar el sueño, bien entrada la madrugada, tras deambular sin rumbo, una y mil veces, recitando poemas de Neruda, sumergida en los pasajes de los clásicos de la narrativa y la filosofía…».
En aquella atmósfera de paz latente de ese matrimonio revolucionario, emblemático en la lucha contra Trujillo, aflora un chisme pueblerino que Sergio Reyes registra en su crónica, según el cual «el apuesto y promisorio galán también saca tiempo para echar sus «canas al aire», aun sea de cuando en vez. // Sin embargo, Minerva hace caso omiso a estas posibles veleidades en las que pudiese estar enfrascado su Manolo».
El Sergio Reyes adolescente lo vemos en los años de posguerra que sirven de marco a la crónica «Encajando el golpe y sobreviviendo: entre luchas populares, martirologios y heroísmos». En esas líneas Sergio habla del «fragor del golpeo y la represión sistemática orquestada y azuzada desde las más altas instancias gubernamentales, la negación a las reivindicaciones populares, la escalada alcista de los precios de los productos de la canasta básica y las insoportables medidas de ajustes impuestas por la austeridad decretada por el gobierno».
La historia que registra la memoria de Sergio se detiene lo necesario en páginas que apuntan a los ensanches Capotillo, Luperón, Espaillat, 24 de Abril, «o en diferentes puntos de los barrios Simón Bolívar, Las Cañitas, 27 de Febrero, Los Gandules, Villa María y otros lugares de la zona norte» que desde la marginalidad fueron trincheras y escenarios de las luchas populares contra la represión que se vivió durante los llamados «doce años de Joaquín Balaguer» (1966-1978).
«Con la patria en la piel» recuerda también a varias de las víctimas de aquel régimen que violó todo tipo de derechos humanos como parte del prolongado ensayo en que se convirtió el paso de la dictadura a la democracia después de los 31 años de Trujillo, el golpe de Estado a Juan Bosch en 1963, y la Revolución de Abril de 1965.
En la crónica «Se hace camino al andar» Sergio Reyes subraya: «Las muertes de Otto Morales (1970), Amín Abel Hasbún (1970), Homero Hernández (1971), de los cinco jóvenes mártires del Club Héctor J. Díaz, residentes en el barrio 27 de Febrero, de la parte alta de la ciudad de Santo Domingo (1971), y de la dirigente estudiantil universitaria Sagrario Ercira Díaz Santiago (1972), constituyen apenas, una muestra, entre otras muchas víctimas de la escalada sanguinaria…».
Nadie que vivió de cerca aquella época olvida el asesinato del periodista Orlando Martínez, en1975; Sergio Reyes tampoco. Ni «la mano negra del oprobio» que llegó hasta Bruselas en 1971 para malograr «en forma alevosa y despiadada» las vidas de Maximiliano Gómez —El Moreno, líder del Movimiento Popular Dominicano (MPD)— y su compañera de lucha Miriam Pinedo, la viuda del ya mencionado Otto Morales.
Parece que he dicho mucho, pero en realidad es muy poco para todo lo que narran las 31 crónicas que conforman «Con la patria en la piel». No prometo una segunda entrega, aunque tampoco la descarto; las obligaciones y el tiempo siempre tienen la última palabra.
JPM
Compártelo en tus redes:
ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.